La era del kitsch (un fragmento de la primera parte: "La maldición del kitsch")
- 1 oct 2023
- 10 Min. de lectura
4. Harold Rosenberg y Hannah Arendt: la intelectualización del kitsch
En el debate en torno al kitsch, impulsado por Broch y Greenberg, el artículo “Cultura pop: crítica kitsch” del filósofo, crítico de arte y periodista estadounidense Harold Rosenberg, publicado en 1957 en el libro colectivo Mass Culture, es una respuesta poco simpática y de cierto humor ácido a los estudios sociológicos y antropológicos de la cultura de masas de mitad del siglo pasado, cuyos autores son varios de sus colegas (David Riesman, Nathan Leites, Charles J. Rojo y otros), además de Macdonald (como él, colaborador de The New Yorker), quien ya era medianamente conocido entre los críticos culturales por las nociones de highcult, midcult y masscult.[1] La piedra del escándalo, por decir así, es que Rosenberg no duda en cuestionar, y desde un fastidio personal que no disimula, a los analistas de comics, relatos de ciencia-ficción, best-sellers de supermercado o novelas como las de Mickey Spillane (creador del detective Mike Hammer), en tanto encapsulan al kitsch como un objeto de jerarquía intelectual, no sólo porque así encubren lo fraudulento del kitsch; también destruyen la distinción entre éste y el arte en general, malo o bueno.
La objeción de Rosenberg, hay que admitirlo, se adelanta a la ola de estudios sobre la cultura de masas de la siguiente década, y no siempre con fines de denuncia o crítica ideológica, lo que tampoco juzga estimulante. Más: duda del gusto de los críticos que se dejan hechizar por el kitsch. Los colegas a los que se enfrenta, según sostiene, gastan demasiados raciocinios para encontrar un saber escondido en las obras kitsch, a la vez que, por omisión, confirman que el arte moderno (es el tiempo del expresionismo abstracto) no tiene sentido. Esto es, para Rosenberg, se trata lisa y llanamente de la intelectualización del kitsch. En ella se confabulan universidades, museos, fundaciones que, de modo grotesco y belicoso, transfiguran a la cultura de masas en un concepto arrojado en contra del individuo. Lo mismo acontece, por otra parte, en la Unión Soviética. Los estudios sociológicos del kitsch masificado, luego, suponen que un producto de masas estéticamente malo es mejor si se lo interpreta a través de un método razonado, aunque inextricable, que una obra magistral silenciada. De hecho, este escamoteo lleva al público más hacia el kitsch que al arte y la literatura.
El revés irónico de la trama, en Rosenberg, está suministrado por un fenómeno inadvertido, que a su criterio merece más preocupación que el kitsch mismo: la crítica kitsch del kitsch. Con este vuelco, sin duda, Rosenberg se convierte en un maestro de la sospecha del kitsch, hacia atrás y hacia delante de su época, en la exacta medida que insinúa la posibilidad de un síntoma kitsch, una ideología kitsch, una moral kitsch – o todo eso a la vez –, ya no sólo en el arte o la cultura de masas, siempre y cuando, claro está, lo kitsch sea algo más que antiarte. Rosenberg, en cualquier caso, da algunas señales de la crítica kitsch: la que evita la cualidad estética del objeto, la que analiza todas las obras artísticas como exitosas o malogradas, la que está abrumada por la masscult, la que se opone al kitsch en nombre de la superioridad egregia del arte y la poesía. En esta última modalidad de la crítica kitsch del kitsch Rosenberg lo nomina a Macdonald, quien ataca a Time y Life desde sus escritos en The New Yorker, por igual una publicación de la cultura de masas, con argumentos kitsch en contra del kitsch, en cuanto magnifica el arte y la literatura.
Los críticos kitsch, afirma Rosenberg, tienden a considerarse aristócratas porque repudian el kitsch de masas e idealizan el arte, pero éste no es lo contrario del kitsch, y esto dicho contra el sociólogo Leo Löwenthal, nada menos, miembro de la principesca Escuela de Frankfurt. En ese sentido, no es cierto que el kitsch, en contrapunto con la genuina obra artística, distorsione la realidad (lo cual dice Broch), en cuanto ella también la distorsiona, como tampoco que se diferencie por una moral más alta (también establecido por Broch), en tanto el kitsch se cuida de la inmoralidad que ha engendrado notorias obras de la pintura, la música y la poesía. Lo cual la malicia de Rosenberg aprovecha, en un truco retórico, para dictaminar como demodé y snobista ocuparse de la cultura de masas. Esto no lo paraliza, no obstante, como complemento de crítico, para celebrar las obras de Stuart Davis y Willem de Kooning (expresionistas abstractos) cuando reformulan las formas kitsch, por una simple razón: el kitsch es el arte cotidiano de la época (más aún, en Estados Unidos hasta la naturaleza se ha vuelto kitsch a través de la imagénes y los íconos turísticos). Por eso no hay, según Rosenberg, un concepto opuesto al de kitsch, ya que la misma realidad, que no es una idea, es kitsch. La única justificación posible, por lo tanto, de los estudios de la cultura de masas, ante un entorno diario atiborrado de kitsch, no puede ser otro que llamar a la acción para demoler esa falsificación gigantesca.
En otras palabras, el kitsch y la vida se han mimetizado en una sola materialidad, y el arte moderno lo demuestra en los collages cubistas, la abstracción del neoplasticismo (Mondrian y otros) y la poesía surrealista. Rosenberg, al contrario que sus colegas anti-kitsch y pro-kitsch, aprueba la reconversión de la cultura de masas en las obras artísticas, tanto un recurso legítimo – en dosis limitadas, como un phármakon, se diría, veneno y remedio a la vez – como una venganza del arte contra la depredación que ha sufrido por parte del kitsch. Pero no se debería igualar ese procedimiento, más que nada defensivo, con un concepto opuesto al kitsch. En esto se confiesa la crítica kitsch del kitsch, en separar a éste del arte (la escuela de Greenberg, hasta cierto punto), y de esa manera idealizar el arte como una entidad pura liberada de toda gota de kitsch, para usar la metáfora de Broch; lo cual, para Rosenberg, es una ilusión. Del mismo modo, la hibridez del kitsch con lo cotidiano tiene por consecuencia otra idea ilusoria, ahora respecto de los productos de la cultura de masas: éstos, aun falsos como tales, revelarían los secretos de la vida social. Todo ello quiere decir que existe un arte de masa, el kitsch, sólo comprensible a partir de las condiciones reales de producción de la obra artística genuina, que contrasta con esta en dos aspectos: tiene reglas preestablecidas y un público, efectos y placeres predecibles. El arte moderno, por el contrario, ha llegado a un paraje desértico donde ya no hay regla alguna y prolonga su vida a través de la tragedia, la ironía o el azar.
El kitsch, por consiguiente, es el arte que cuenta con un público previsible, bajo el supuesto – totalmente irrefutable piensa Rosenberg – de que el reciclamiento de las formas tradicionales, por medio de nuevas técnicas, continúan conmoviendo a la gente común. Lo malo no está en el kitsch, desde luego, ya que respeta las reglas de la creación artística, sino en el arte que da vueltas en el vacío y del cual nadie necesita para entretenerse; sobran medios de entretenimiento en la cultura de masas. El arte y la poesía compiten con los automóviles y los periódicos, y se enfrentan con el problema extra de perderse en lo kitsch si se precipitan en la vida cotidiana. El único remedio para este impasse, plantea Rosenberg, es fabricar obras artísticas cuya tensión y suma inquietud – su peligrosidad, en una palabra – hagan que sólo se reserven para ciertas circunstancias, a despecho de los millones de consumidores de kitsch y de los artistas, quienes también se entretienen con el kitsch. De todas maneras, observa Rosenberg, ya no hay público para el arte. Esto, claro, no impide que el arte prosigua su tarea de romper las normas artísticas, en una actitud exasperada, entre lo bello y el antiarte, abandonando una estética tras otras, mientras el kitsch, que tiene más asidero social que el arte, gana poco a poco toda la esfera artística.
Hannah Arendt, en un artículo de 1959, “La crisis en la cultura: su significado político y social”, publicado en la edición de 1960 de Entre pasado y futuro, cita este muy citado texto de Rosenberg – un poderoso aleteo de mariposa – precisamente sobre la intelectualización del kitsch, en cuanto lo considera como el principal impacto de la cultura de masas entre los intelectuales, quienes años antes le restaban valor cultural.[2] Arendt recoge el desafío de Rosenberg y lo desplaza hacia un territorio problemático: el tema de si la sociedad de masas se relaciona con su cultura, lo kitsch, del mismo modo en que la anterior lo hacía con sus bienes culturales. La respuesta, naturalmente, es negativa. Por empezar, el arte moderno se inició como una sublevación contra la sociedad en general, cuando ésta todavía (siglo XVIII) no se definía como de masas, que motivó una gran nostalgia (solo entre los críticos, no más) por la cultura aristocrática y cortesana conciliada con el orden social. Esa añoranza, comenta Arendt, ha prendido más en Estados Unidos que en Europa, donde la cultura ha adoptado los gestos de un snobismo filisteo y de señal de buena educación, mientras los estadounidenses cultos, menos chic, tienen que litigar con el rudo filisteísmo de los nuevos ricos. Eso explica, según entiende, que la literatura y la pintura norteamericana, como reacción, se hayan puesto a la vanguardia del arte moderno.
La noción de sociedad de masas, que aparece en la edad moderna, para Arendt, indica una realidad nueva, en la cual la masa de la población, integrada socialmente, dispone de tiempo libre, como antes lo hacían los grupos privilegiados (si bien luego del trabajo), para dedicarlo a la cultura. Esto, sin embargo, desde el punto de vista de las obras de arte como testimonio perdurable de una época, no es tan neutro como parece, porque la cultura de masas no se opone, como el arte moderno, al filisteísmo de la sociedad. El vocablo – “filisteísmo” – denota más bien, sobre todo, desde el momento del advenimiento de la cultura moderna, una ideología que valora la utilidad inmediata de las cosas y menosprecia, por consiguiente, la inutilidad de las obras artísticas. Por lo demás, a este filisteo inculto, en Arendt, le sucede otro, en simetría con la movilidad en ascenso de las clases medias: un filisteo culto que utiliza los bienes culturales como instrumentos de prestigio simbólico, posición social aventajada y educación refinada. No sólo con este quid pro quo – tan utilitarista, en última instancia, como la del filisteísmo rústico –, se afectó el disfrute estético (inútil por excelencia) de las obras de arte legadas por las humanidades históricas, sino fue aquello que animó el kitsch del siglo XIX, es decir, la falta de estilo ya denunciaba Broch.
En otros términos, la crisis de la cultura da comienzo, piensa Arendt, cuando el filisteo culto, codicioso de status symbol y de autoestima, asigna a los objetos culturales un valor de cambio y los convierte, en ese acto, en una mercancía, si se piensa, bastante especial, ya que posee la peculiaridad de devaluar los valores estéticos y morales contenidos en la obra de arte. Con esta narrativa Arendt no está lejos de Broch – ni del Kitschmensch –, si bien su reflxión se centra en el problema de reconstituir el hilo de la tradición cultural de Occidente, cortado por el filisteísmo culto, por lo cual la sociedad de masas, que no quiere cultura sino entretenimiento y devora los productos de la industria cultural como cualquier otra cosa comestible, presenta un obstáculo y no menor. Los bienes culturales de masas se destinan al consumo incesante y perecedero, renovado todo el tiempo, no a la conservación como un valor de la cultura, puesto que no siguen ese telos. La intelectualización del kitsch, se deduce de esto, contribuye a esa devaluación de los valores estéticos y morales del arte, al aureolar de resplandecientes significados nada más (o poco más) que objetos cuya finalidad es el entretenimiento en el tiempo libre (no de ocio) dejado por el trabajo, el descanso y la reproducción de la vida biológica.
Este artículo de Arendt, sin duda, evoca el animal laborans de La condición humana, publicado muy poco antes, en 1958, es decir, el tipo antropológico que descuella en las sociedades modernas y cuya vida, que determina en éstas la preeminencia de la economía (de oikos, la casa de la familia griega excluida de la política), se regula enteramente por los ciclos biológicos: el metabolismo de la producción y consumo para satisfacer necesidades vitales, que sólo termina con la muerte del sujeto. El consumo del kitsch de la cultura de masas se piensa, en Arendt, según esos procesos biológicos, como una actividad que todavía, en su necesidad de entretenimiento y diversión, se halla en el interior de la lógica de la labor y el descanso y que, como tal, constituye una amenaza para la perduración de los objetos de la cultura y el arte, en cuanto, sobre eso, en su perdurar, se forman los bienes culturales. Por el contrario, los productos de la cultura de masas se valoran conforme a su frescura – como el pan – y novedad gastronómica para el consumo, no por sus cualidades estéticas y de transmisión como valor artístico a las generaciones futuras.
De todos modos, para Arendt, la cuestión no está en la imposibilidad de que los productos de la industria cultural, finalmente formas estéticas, puedan conservarse con algún sentido – siempre es posible un museo de lo kitsch, por supuesto – sino en la eventualidad, nada improbable, de que la producción de la cultura de masas, obligada a confeccionar nuevos objetos, se apropie de los bienes culturares y los engulla a través de sus mecanismos de simplificación y adaptación para el consumo. Arendt considera que, de esa manera, las masas no acceden a la cultura, porque ésta ha sido triturada en el transcurso de síntesis y no es seguro, a partir de esta destrucción permanente a la que somete a ciertas obras de arte y de la literatura, que estas subsistan por mucho tiempo (o, también, lo que Arendt no imagina, que pasen al estado de desechos o antiguallas reciclables). En otras palabras, el objeto cultural se basa en su durabilidad y no en la funcionalidad, la cual representa su negación: el desgaste. La funcionalización de los objetos – y el funcionalismo anti-kitsch, dicho de paso, que aspira a la función pura de todo objeto – es un peligro para la cultura, en la medida que respeta a las funciones meramente biológicas de la sociedad de consumidores. En el mundo, para decirlo de una vez, hay útiles y obras artísticas, y estas no se fabrican para ser consumidas sino para durar, apartadas y alejadas del ciclo vital de producción y consumo. Esta distancia requiere la existencia del arte, al igual que en Benjamin (para quien el arte útil es kitsch), como, en Arendt, la misma cultura.
[1] Harold Rosenberg, “Cultura pop: crítica kitsch”, en La tradición de lo nuevo. Monte Ávila, Caracas 1969, pp. 261-270. [2] Hannah Arendt, “La crisis de la cultura: su significado político y social”, en Entre pasado y futuro. Península, Barcelona 1996, pp. 209-238.

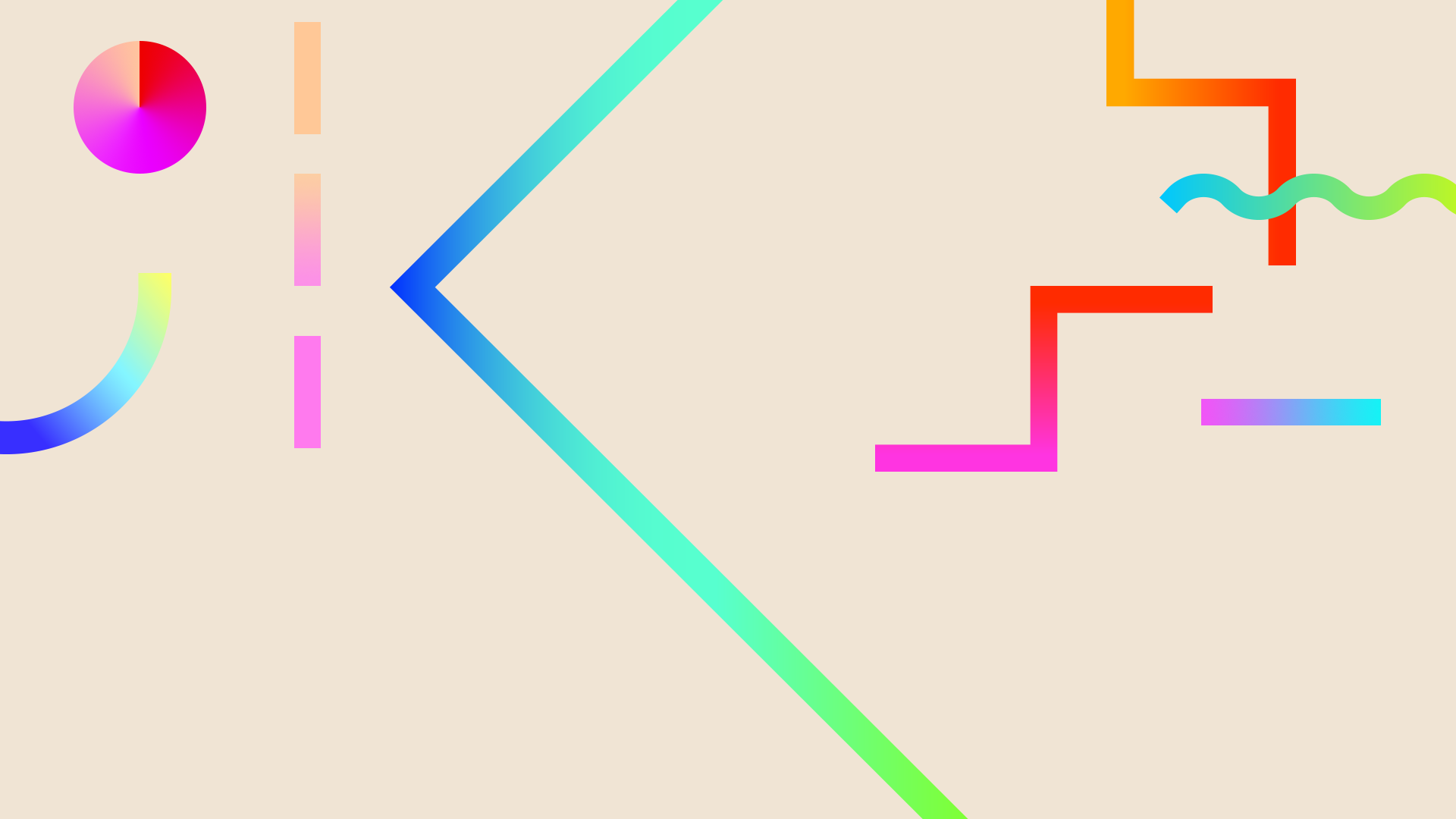



Comentarios