La guerra en el contractualismo clásico
- 30 jul 2017
- 21 Min. de lectura
LA GUERRA EN EL CONTRACTUALISMO CLÁSICO
Rubén H. Ríos
Índice:
Introducción
I. Hobbes: del tiempo de guerra a la guerra civil
II. Guerra de autopreservación y juicio de Dios en Locke
III. Rousseau y la guerra entre Estados
Conclusión
Introducción
La noción de guerra en los principales contractualistas clásicos – Hobbes, Locke y Rousseau – ocupa, de una u otra manera, un aspecto esencial de la teoría del contrato social y del concepto asociado a ésta: el de estado de naturaleza. La guerra (ya sea como situación de beligerancia o de efectiva batalla) mantiene una relación directa con la doctrina del derecho natural o iusnaturalismo en todos estos autores, a partir de la cual piensan el estado de naturaleza antes y después de la constitución del contrato social, pero difieren en el concepto mismo de guerra. Lo cual equivale a decir que no acuerdan en la antropología filosófica que presentan, cada uno de ellos, respecto del estado de naturaleza y del derecho natural. El origen de la guerra no es el mismo porque, en última instancia, disienten en la teoría del hombre natural. En el contractualismo de estos filósofos siempre el nacimiento del Estado, fundamentado en el pacto social, clausura un estado de guerra, pero en ningún caso éste tiene las mismas causas ni, por lo tanto, la sociedad civil que establece la paz se organiza de la misma forma. El propósito de este escrito es mostrar los diferentes conceptos de guerra en los textos centrales de Hobbes, Locke y Rousseau, y de esa manera describir, a la vez, un conjunto de variaciones del modelo iusnaturalista con relación al estado de naturaleza y la fundación del contrato social.
I. Hobbes: del tiempo de guerra a la guerra civil
En el capítulo XI de Leviatán (1651), Hobbes propone una definición de la esencia del hombre de no poca importancia en el marco de su antropología a partir de un voraz deseo humano de poder que sólo termina con la muerte y que engendra el anhelo de felicidad que desconoce un término final y avanza de un objeto a otro como condiciones para la obtención del siguiente, de modo de asegurarse el disfrute futuro de lo deseado. La diversidad de las pasiones humanas y de conocimiento acerca de los motivos del deseo inclina hacia distintos objetos de felicidad, siempre según una lógica de poder hacerse de lo que se desea y aquello necesario para conservarlo. El deseo hobbesiano de poder, que sólo finaliza con la muerte, lleva a la competencia por riquezas, honor, mando, conocimientos, y así a la disputa, a la enemistad y a la guerra. En el capítulo XIII, también dentro de la antropología, esta lucha por el poder tiene como consecuencia la inseguridad mutua que produce la igualdad por naturaleza de las capacidades de los hombres, lo cual hace de todos ellos enemigos en la medida que desean lo mismo. De este modo, a fin de resguardar la propia conservación amenazada por la inseguridad recíproca, todo hombre se encuentra en la necesidad de dominar a la mayor cantidad posible de semejantes hasta erradicar cualquier poder que pueda ponerlo en riesgo de vida. Esto es, cada individuo se posiciona en estado de guerra respecto de todos los demás, sobre todo debido a tres causas posibles de reyerta: por deseo de ganancias (uso de la violencia para adueñarse de riquezas y personas), por inseguridad (defensa de los ataques de otros) y por reputación, la menor de ellas.
Según Hobbes, sin un poder común – un gobierno – que imponga a los hombres respeto mutuo, naturalmente se hallan en condición de guerra de todos contra todos. Ahora bien, este concepto de guerra no se refiere sólo al acontecimiento de batallas sino que se amplía para incluir a todo tiempo donde es manifiesto la disposición a dar batalla. Más todavía: la naturaleza de la guerra consiste en ese sostenimiento en el tiempo de la voluntad de beligerancia y no en esta misma. El estado hobbesiano de guerra de todos contra todos es menos un campo de batalla que su posibilidad y, antes que nada, traza un tiempo de disponibilidad guerrera en que no resulta posible la vida civilizada (propiedad, industria, cultivo de la tierra, comercio, navegación, conocimientos, artes, letras, cómputo del tiempo, etc.) ni, por consiguiente, la ley. En Hobbes, la guerra como estado de naturaleza (que ejemplifica en los aborígenes americanos) se aplica más bien a las comunidades primitivas sin gobierno ni legislación y, por otro lado, al espacio interestatal donde los poderes soberanos se enfrentan en postura de combate. Este conato de guerra, sin embargo, en poco se asemeja al estado de guerra de todos contra todos, de cada individuo contra todo otro individuo – el tiempo beligerante de los hombres particulares –, porque en este rige la libertad individual del derecho natural y en aquel el poder común que se alcanza sobre la base de las leyes de naturaleza.
En el capítulo XIV del Leviatán, Hobbes entiende que el derecho natural es la libertad (en el sentido de ausencia de obstáculos externos) de cada uno para usar su propio poder con el fin de autoconservarse por cualquier medio que juzgue adecuado para ello, mientras que una ley de naturaleza (también llamadas, en otro lugar, “conclusiones” o “teoremas”) ha sido encontrada por la razón como una regla o precepto que prohíbe realizar actos contra la preservación de la propia vida o privarse de los recursos para conseguirlo. El derecho supone la libertad, la ley obliga. Como en el estado de guerra de todos contra todos cada hombre tiene derecho natural a toda cosa (incluso al cuerpo de los demás) para resguardar su vida, lo cual ocasiona falta de seguridad, la primera ley de naturaleza prescribe el esfuerzo por la paz y, en caso de no poder lograrse, – la suma del derecho natural, observa Hobbes – manda a defenderse a través de todos los medios posibles. Por lo que la segunda ley de naturaleza ordena que todo hombre esté dispuesto, cuando los otros también lo están, a renunciar a su derecho natural a favor de la paz y acepte hacer uso de su libertad contra otros como la aceptaría contra sí mismo. En otras palabras: no debe hacer a los demás lo que no quisiera que le hagan. Superponiendo la antropología y el iusnaturalismo hobbesiano, esto significa que si la lucha por el poder tiene como efecto la inseguridad mutua que provoca la igualdad por naturaleza de los hombres, es preciso renunciar al derecho natural, que da la libertad de preservarse como cada uno quiera, para resguardar la propia vida puesta en peligro por el estado de guerra de todos contra todos desatado por el deseo de poder y legitimado por el derecho natural. La renuncia y la transferencia mutua de este, conforme a la segunda ley de naturaleza, tiene como causa y finalidad la seguridad de la vida de los hombres y supone un contrato. Se trata del prototipo del pacto social que instituye el poder soberano y obliga a la paz, el gran Leviatán que hace cumplir todos los contratos por la fuerza de la espada y el miedo.
En cuanto las leyes de naturaleza (paz, justicia, equidad, misericordia, etc.), como dice Hobbes en el capítulo XV, operan in foro interno (es decir, son deseables) pero no in foro externo si no existe la seguridad que permita la conservación de la vida, sólo el poder de la república garantiza que se respeten. Sin la espada del gobierno civil no sólo no se observarían esas leyes dictadas por la razón – sin aquella los contratos se reducen a meras palabras – sino no habría manera de defenderse de la invasión de un enemigo común sin precipitarse después, de nuevo, en el estado de guerra de todos contra todos. Por eso el poder común hobbesiano (capítulo XVII del Leviatán) se erige fundamentalmente de dos maneras: una por contrato – la república por institución –, la otra por la guerra – o república por adquisición –. De acuerdo a la primera, el Leviatán se instituye por la transferencia mutua del derecho natural (derecho a gobernarme a mí mismo con entera libertad) que realiza una multitud a favor del gobierno de un solo hombre o de una asamblea de hombres, es indistinto. Lo que cuenta reside en ese pacto mutuo por el que se abandona la espada propia y el tiempo de la guerra e inviste un poder soberano para usar la fuerza en representación de todos los contratantes e implantar la paz y la defensa común. Pero la segunda manera de erigir una república, la soberanía por adquisición (capítulo XX), sólo difiere de la primera – por institución – en que en ésta se elige a un soberano por miedo de unos a otros mientras en aquella se lo hace por miedo a quien ha adquirido la soberanía por victoria en la guerra.
Según esto, el poder soberano de la república adquirida por conquista o dominio despótico tiene por igual todos los derechos que la surgida del contrato mutuo (derecho al castigo si se intenta deponerlo, a los medios de paz y defensa, a hacer leyes que protejan la propiedad, al enjuiciamiento de los súbditos, a hacer dinero, derecho a hacer la guerra a otras repúblicas, etc.), puesto que también ella reposa en un pacto: el que ocurre en una guerra entre el vencedor y el vencido cuando éste pacta que no lo maten a cambio de servidumbre. Para Hobbes, el siervo no es el esclavo – un cautivo que no le debe obligación alguna a quien lo ha apresado – porque ha pactado la preservación de su vida con el vencedor, y a causa de ese pacto de obediencia se convierte en siervo de un amo y no por un derecho que daría la victoria en la guerra. En todo caso, una prolongación de la república por conquista se da si un soberano vencido en la guerra se hace súbdito de otro; desde ese momento se deshace la obligación para con él y se la traslada al vencedor.En esta sustitución de soberano, sin que medie el estado de guerra de todos contra todos, se muestra uno de los avatares guerreros del estado de naturaleza interestatal donde los soberanos se oponen en postura de combate. Pero tampoco el espacio interno del poder soberano hobbesiano está exento del retorno de la guerra y ya no como de todo individuo contra otro.
En capitulo XXVIII del Leviatán, Hobbes especifica que los súbditos no han conferido al soberano el derecho de infligir penas sino, al renunciar a su derecho a preservar su vida por cualquier medio, han fortalecido el suyo para que haga lo que crea conveniente para protegerlos. Por lo tanto, ya que en una república se ha abandonado el derecho de defender a otro pero no a sí mismo, una pena sancionada sin una condena pública (donde se juzga una transgresión a ley), debe considerarse un acto hostil por parte del soberano. También si el castigo procede de una usurpación de poder de jueces sin autoridad pública. Y lo mismo si la pena no tiene la intención de provocar en el transgresor la obediencia a las leyes, o si se aplica una mayor a la prescripta por estas para el delito en cuestión o si castiga un hecho prohibido después de perpetrado. Todos ellos son, según Hobbes, actos de hostilidad del soberano sobre los súbditos. Y la inversa, un perjuicio ocasionado a un representante de la república es un acto hostil y como tal debe responderse: hostilmente. Los castigos fijados por la ley corresponden a los súbditos, no a los enemigos declarados del poder soberano. Estos se hallan fuera de la ley desde el momento en que se rebelan contra la potestad republicana y, por ello, deben combatirse como en una guerra: provocándoles el mayor daño posible. En rigor, la rebelión – la renuncia al sometimiento – expresa el retorno del estado de naturaleza como estado de guerra al interior del poder soberano, pero reingresa de modo renovado. Ahora vuelve como guerra civil.
II. Guerra de autopreservación y juicio de Dios en Locke
Siguiendo a Locke en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), la primera diferencia que aparece con relación a la teoría contractualista hobbesiana es el concepto de libertad humana en el estado de naturaleza. En vez de concebir el derecho natural como una libertad que se identifica con ausencia de impedimentos externos, Locke entiende que ser libre consiste en disponer de la propia persona y de las propias posesiones con independencia respecto de la voluntad de otro hombre, y propone – apoyándose en el teólogo anglicano Richard Hooker –que de la igualdad y autonomía natural de los hombres entre sí se deduce (nueva divergencia con Hobbes) una ley de naturaleza que obliga a no dañar a los demás en cuanto seres libres. Todos ellos son propiedad del Hacedor divino y por ello, aunque tienen una amplia libertad en estado de naturaleza, y les pertenece su persona y posesiones, están obligados a preservase a sí mismos y, en la medida en que no se arriesgue la vida, al resto de la humanidad. No obstante, este precepto y la prohibición de destruir a otros se levanta si la misma ley de naturaleza que lo prescribe se transgrede. En ese caso cada hombre tiene el derecho (en nombre de la preservación de la humanidad) de castigar a quien o a quienes infringieron la ley y de esa manera defender a las víctimas, pero el castigo sólo debe tener la función de reparar proporcionalmente el daño cometido, servir para que el infractor no reincida y aleccionar a otros para que desistan de cualquier acto semejante.
Se sigue de esta “extraña doctrina” iusnaturalista, como dice Locke, que en estado de naturaleza cada hombre posee el derecho – devenido del derecho de autoconservación – de matar a un asesino a causa de que ese crimen no admite ninguna reparación. De esa manera también, aquel que da muerte a un homicida, protege a los demás hombres de quien le ha declarado la guerra al género humano y al cual, por consiguiente, es legítimo matarlo como a una bestia salvaje. De modo que el estado de guerra en Locke comienza cuando se viola la ley de naturaleza que manda no dañar a los demás, tanto porque el individuo que ha dado muestras de atentar contra la vida de otro se pone en estado de guerra contra éste como quien ha sido destinatario de esas amenazas contra su vida (verbales o en acto, no importa) se pone en estado de guerra frente a aquel. La ley de naturaleza que ordena la autoconservación autoriza la destrucción de aquel que ha declarado la intención de destruir a otro por parte de éste, lo mismo que haría con un animal feroz cuyo único derecho es la fuerza. Todo individuo debe interpretar entonces que si otro quiere someterlo en absoluto a su voluntad en realidad pretende, al privarlo de la libertad que le permite preservarse, convertirlo en esclavo y así, si lo desea, destruirlo. Aún dentro del Estado, que se alzaría para terminar con ese estado de guerra, debe tratarse en términos guerreros a todo aquel que prive de la libertad a otro, y de tal modo que es legal que cualquiera – si puede – mate a un ladrón que sólo se ha limitado, por medio de la fuerza y sin amenazarlo de muerte ni dañarlo, a robarle.
A contrario de Hobbes, la teoría de Locke no superpone estado de naturaleza y de guerra. En el primero no hay un poder terrenal superior a la igualdad de los hombres y gobierna la ley de naturaleza y, por lo tanto, la paz y la buena voluntad, el respeto a la libertad y a la autoconservación; en el segundo, tampoco existe un poder común y una vez que alguien usa o intentar usa la fuerza contra otro, los hombres ingresan en un estado de enemistad y violencia mutua que sólo concluye cuando se abandona el ejercicio de la fuerza y se repara el perjuicio que las víctimas han sufrido y se les garantiza seguridad para el futuro. Y esto incluso cuando se ha logrado investir un juez común y con autoridad al que apelar: el estado de guerra prosigue si no se castiga a los culpables y se protege a los inocentes, ya sea porque se desprecian las leyes o porque los jueces encargados de impartir justicia son ellos mismos los agresores. Con una fórmula que Locke repite varias veces a lo largo del Segundo tratado, ante la falta de un poder terrenal superior que administre los castigos debidos a los agresores, los agredidos se encuentran en libertad de recurrir a otro poder superior: el de los Cielos.Lo cual quiere decir, con esa metáfora, que siempre resulta posible hacer la guerra a quienes han violado la ley de naturaleza e invocar el juicio de Dios a través del resultado de la batalla, como hizo Jefté – en sus palabras – para decidir el conflicto entre Israel y los amonitas. En suma, para evitar este estado de guerra no necesariamente de todos contra todos, y donde se guerrea en defensa de un acto de fuerza, es que se crea la sociedad civil.
La guerra se continúa también en la condición de esclavitud donde el vencedor ha hecho cautivo al vencido, pero concluye lo uno y lo otro (el estado de guerra y esclavitud) si ambos pactan que el amo no descargará todo su poder sobre el esclavo a cambio de la obediencia de éste. Tal pacto, según Locke, respeta la ley de naturaleza que exige la autoconservación e impide sujetarse a la voluntad absoluta y arbitraria de otro hombre cediéndole voluntariamente en el extremo lo que no se tiene: poder sobre la propia vida.Dios mismo ha dado a los hombres la tierra y sus frutos para consumar la ley fundamental de autopreservación y la libertad de disponer de la propia persona como su propiedad exclusiva, por lo que también es propiedad suya el producto de su trabajo. Cualquier cosa natural que un individuo modifica por la labor de su cuerpo le pertenece como propia. El trabajo introduce el valor de las cosas, para Locke. No puede haber, en consecuencia, sociedad civil – es decir, Estado (o república para Hobbes) –, si no cuenta con el poder de proteger la propiedad, la cual le antecede en el estado de naturaleza en tanto condición y derecho a la autoconservación, pero tampoco la hay si un determinado número de hombres no abandonan el derecho de ejecución de la ley natural (o sea, el estado de guerra) y de ser jueces de sus propias causas.
En última instancia, lo que persuade a los hombres de dejar atrás el estado de naturaleza (y de guerra posible, por consiguiente) y unirse a otros para instituir una sociedad o integrarse a otra ya formada, es la imposibilidad de disfrutar de la propiedad en condiciones donde sus vidas corren constantemente peligro. Estas, juntos con las posesiones y las propiedades, componen lo que Locke llama en un sentido genérico “propiedad”. Y por este motivo, al preferir la paz y la seguridad de la sociedad civil al estado de naturaleza, donde todo individuo goza de libertad para conservarse a sí mismo y de castigar a quienes se declaran en estado de guerra contra él, declina ambos derechos y cede el poder castigar a uno solo: el Estado. Esta renuncia se hace con la exclusiva finalidad de preservarse a sí mismo, a la propia libertad y propiedad de un modo mejor.Luego, el gobierno (a la inversa que en Hobbes) tiene vedado apoderarse de la propiedad sin consentimiento del propietario, porque, justamente, éste vive en sociedad con el fin de resguardar sus propiedades. Por la misma razón, el aumento de impuestos sin aprobación de los gobernados viola la propiedad y subvierte la tarea gubernamental. Ante cualquier intento del poder legislativo o ejecutivo de atacar la libertad y el derecho a la propiedad, con lo que se estaría atacando la ley de autopreservación, los miembros de la sociedad civil pueden deshacer o modificar la legislatura. En esas condiciones, si no se da lugar a la voluntad del pueblo y se usa la fuerza sin autorización contra éste, se le ha declarado la guerra y debe responderse por igual: con la fuerza. En el extremo, cualquier litigio en torno al poder en donde falta el juez terrenal conduce al juicio de Dios, o sea, al enfrentamiento guerrero.
De aquí que, para Locke, no hay gobierno legítimo fundado en la conquista por la fuerza de las armas. Salvo que el vencedor pacte con el vencido, donde uno promete perdonarle la vida al otro a cambio de obediencia – respetando así la ley de autoconservación –, la guerra continúa bajo la condición de esclavitud impuesta por un poder despótico. Este se define por el dominio absoluto sobre la vida de un hombre, hasta el punto de su abolición, puesto que ha perdido la garantía de preservarla al ponerse en estado de guerra, pero no se extiende a sus posesiones ni a sus descendientes porque sería un uso injusto de la fuerza y, de ese modo, reaviva la guerra (y esta doctrina, de acuerdo a Locke, es válida para el estado de naturaleza entre los Estados). De manera general, se declara el estado de guerra siempre que impera la fuerza y se sortea la solución legal, legalizando así toda resistencia combativa en oposición.En la sociedad civil ordenada según leyes para la preservación de la paz y la propiedad, quienes derriban la legalidad (ya sea un grupo de hombres o la misma legislatura) por la fuerza se colocan, de hecho, en estado de guerra contra aquellos que ese acto de fuerza se dirige; en tal situación cesan todos los pactos y derechos, todas las relaciones de superioridad y respeto y cada individuo recupera la defensa de su propia vida y el derecho de castigar a aquellos que han disuelto la paz. Nuevamente, al faltar un juez terrenal autorizado, se reingresa a un estado de guerra donde la única apelación posible es a los Cielos.
III. Rousseau y la guerra entre Estados
La teoría contractualista de Rousseau implica un giro pronunciado del iusnaturalismo y el concepto de la guerra de sus antecesores Hobbes y Locke, porque lo único que retiene del derecho natural es el principio de la autoconservación. Todos los demás artículos de las leyes naturales (e incluso, la misma noción de “ley natural”) faltan o, mejor dicho, los reemplaza por un segundo principio desprendido del primero: el sentimiento de piedad ante el sufrimiento de todo ser sensible, en especial de los semejantes. Esto ya se dice en el prefacio del Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1755), donde Rousseau expone su propia concepción del estado de naturaleza en directa confrontación con las anteriores. A su juicio, ninguna acierta debido a que transponen al hombre natural una serie de ideas – necesidad, deseo, opresión, orgullo, etc. – extraídas de la sociedad civil y sin dudar jamás de la existencia de un puro estado de naturaleza de la humanidad. No obstante, allí postula una antropología natural, de inicio, en oposición a Hobbes y a los fundamentos de la guerra de todos contra todos y, de esa manera, respecto de los orígenes del poder soberano, cuyos efectos se extienden hasta la reformulación de la soberanía en el pueblo de El contrato social (1762).
En parte basado en los cronistas de pueblos primitivos, el hombre natural rousseauniano vive en estado salvaje pero no es belicoso ni está dominado por pasiones violentas sino, por el contrario, huye ante el primer ruido o movimiento extraño. Simplemente subsiste de la fecundidad natural de la tierra y de los bosques, y de manera más fácil que los animales (de quienes tomaría los instintos, porque no tendría ninguno propio, lo que hace de él un ser libre) y su única preocupación se resume en autoconservarse día a día, sin otra ambición. La dura vida en la naturaleza, desnudo y sin armas, lo vuelve fuerte y robusto, y también solitario y ocioso, de sueño ligero y permanentemente alerta ante el peligro. Entre estos hombres naturales – que no son iguales, pero cuya desigualdad pasa desapercibida en el estado de naturaleza – no hay ninguna relación moral y, en consecuencia, no son ni buenos ni malos, y en cuanto desconocen la ley civil y las costumbres, aquello que les impide actuar de modo inmoral es la serenidad de las pasiones y la piedad natural ante el sufrimiento de los semejantes, la cual contribuye con la conservación de la especie. En todo caso, la piedad o bondad sustituye la máxima hobbesiana – “Haz a otro lo que quieras que te hagan a ti” – por otra: “Haz tu bien con el menor mal posible a los demás”. Estos hombres originales, según Rousseau, en la medida que no dependen de otros, sin posesiones y nómades, impiden cualquier servidumbre y dominación; tornan superflua (lo que presupone una alusión a Locke) la ley del más fuerte.
En Rousseau el estado de naturaleza termina, luego de un largo proceso civilizatorio – constitución de la familia, sedentarismo, posesiones, formación del lenguaje, surgimiento de aldeas, intercambio de bienes, jerarquización de los individuos, introducción de la moralidad y las leyes, necesidad del trabajo, metalurgia, agricultura, parcelación de las tierras cultivadas, derecho a la propiedad a partir del trabajo, desigualdad social –, con la emergencia de la propiedad. Comienza entonces, a causa de ésta y de la disolución de la cuasi-igualdad natural (y, por extensión, de la piedad) un estado de guerra configurado por el saqueo de los ricos y el bandolerismo de los pobres. La humanidad, naturalmente bondadosa, se corrompe. Sustentadas sus propiedades en el derecho de la fuerza, en esa beligerancia permanente, los ricos llevan la desventaja de ponerse en riesgo doblemente en comparación con los bandidos: podían perder tanto la vida como los bienes. A raíz de esto, para Rousseau, se implanta el contrato social al modo de Locke – un poder supremo para la preservación de la paz y la propiedad – como una extraordinaria astucia de los propietarios que convierten a sus enemigos en sus defensores. El estado de guerra se extingue bajo el derecho de la sociedad civil y la ley de propiedad, lo que sume a la mayoría de los hombres en el yugo del trabajo y la servidumbre, pero no desaparece en el exterior de los Estados que permanecen entre sí envueltos en guerras nacionales.
A favor de esta teoría que explica un contrato social que sólo beneficia a una parte y obliga a la otra, Rousseau presenta en el Discurso varios argumentos y uno de ellos en torno a la impugnación del derecho de conquista del vencedor sobre el vencido en el estado de guerra entre naciones como origen de la sociedad civil, el cual defienden tanto Hobbes como Locke. En el Discurso sencillamente niega este derecho, pero en El contrato social el cuestionamiento adquiere otra dimensión al relacionarlo con el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos y la esclavitud. De acuerdo a Rousseau, el derecho de matar al vencido en el estado de naturaleza, donde los individuos combaten los unos contra los otros, no procede de la guerra porque los hombres naturales no tienen lazos sociales estables y, en esa medida, son incapaces de generar un estado de guerra o de paz. La guerra no nace en la condición de los individuos naturales, quienes no se enfrentan como enemigos, sino de las relaciones interestatales. Esto es: no hay guerra privada o de individuo contra individuo ni en el estado de naturaleza, ya que entonces no existe el título de propiedad, ni después, por cuanto la sociedad civil se halla bajo el imperio de la ley. La finalidad de la guerra es la destrucción del Estado enemigo, por lo tanto el derecho de matar a los que dan batalla en su defensa cesa en el momento en que se rinden y entregan las armas: ya no son enemigos, sino sólo hombres sobre los que no se tiene más derecho de muerte y, de ese modo, tampoco de esclavizarlos. El derecho de conquista del vencedor sobre el vencido – a quien no mata a cambio de su servidumbre y obediencia – carece de otro fundamento que la fuerza y, por eso, invalida todo pacto o convenio de paz que se realice. La guerra se prolonga a través de los mismos términos del contrato.
En el “Extracto del Proyecto de Paz Perpetua del Sr. Abate de Saint Pierre” (1761), ya Rousseau afirma el exclusivo carácter interestatal de la guerra, además de su descreimiento de un estado de paz permanente entre los Estados a través de una alianza (en este caso de los Estados europeos) que declina el derecho a la guerra y establece el arbitraje obligatorio y una fuerza militar para sostener la paz, como plantea el proyecto del abate Saint Pierre. Las pruebas que maneja éste para probar que la paz es preferible a la guerra, sugiere Rousseau, no sirven para persuadir a los jefes de Estado que creen lo contrario. En primer lugar, porque la renuncia al derecho de guerra significa para los soberanos abandonar las ambiciones de conquista y grandeza y el aparato de terror con el que hacen temblar al mundo. Y en segundo lugar, esperar que ellos se vuelvan pacíficos y equitativos y sólo procuren la felicidad y la riqueza del pueblo comporta el supuesto de cómo los hombres deberían ser – buenos y justos – y no como son – malos e injustos –. Por otro lado, un estado de paz entre los Estados europeos debilitaría el arte y la disciplina militar y los ejércitos perderían su vigor, ofreciendo la alianza de la paz perpetua un blanco fácil para aquellos que no participan de ella y que no han resignado el derecho a la guerra.
Los tres escritos póstumos de Rousseau acerca de la guerra publicados en 1792 insisten sobre las mismas ideas del Discurso y El contrato social. En “Que el estado de guerra nace del estado social”, sin embargo, se deslizan algunas variaciones. Por ejemplo, Rousseau distingue la guerra como tal del estado de guerra; este designa la disposición mutua, constante y expresa de las potencias soberanas de destruir o debilitar al Estado enemigo de todas las maneras posibles, mientras la primera es el pasaje al acto de esta actitud. También reflexiona en la posibilidad de una forma de guerra en donde no se mate a nadie. Esto es, si no existe la guerra entre particulares sino sólo entre Estados hostiles, los cuales no son más que entes de razón producidos por el contrato social, bastaría con aniquilar éste para derrumbar un Estado. En el fondo, hacer la guerra a un poder soberano se define como un ataque a la convención del pacto y a todo lo que deriva de ella, de modo que si de un golpe se la suprime se acaba el Estado y la guerra sin derramar una gota de sangre. Esta especulación parece responder a la inquietud de Rousseau de hallar una guerra legítima, según dice, en cuanto esta aparece como una estrategia para apoderarse de tierra y riquezas, de hombres y de cosas, hasta terminar en simple bandidaje. El hecho es que, con esta imagen de la guerra, se relativiza cierto encomio de ella hecho en una nota – donde se cita a Maquiavelo – de El contrato social, en especial con relación al espíritu guerrero de la Grecia antigua y del escaso valor de la paz para la evolución de los pueblos.
Conclusión
Se infiere, de esta breve exposición, que la noción de guerra en los principales contractualistas clásicos admite una variedad de funcionamientos dentro del modelo iusnaturalista del contrato social y que estos proceden, en último término, de las diferencias en las teorías antropológicas respectivas. Paradójicamente, la ley de naturaleza de autoconservación, que todos ellos respetan, conduce a un permanente riesgo de muerte, ya sea en el estado de naturaleza pre-estatal, en la sociedad civil o en el estado de guerra entre Estados. En ese sentido, el contrato social se constituye en Hobbes y Locke como un medio de hacerle la guerra a la guerra, al precio del retorno inexorable de ella, mientras en Rousseau – quien glorifica a Esparta – se esparce tan sólo en el espacio de enemistad que se abre de Estado a Estado y nunca en el interior bajo la figura de la guerra civil. A la vez, en el estado de naturaleza (o anterior a la sociedad civil) de todos estos contractualistas nunca se trataría de un estado de guerra efectivo, sino de un tiempo de guerra (Hobbes), de una intención de guerra (Locke) o de lucha de clase entre ladrones ricos y pobres (Rousseau). Por esta razón, sólo habrá realmente guerras con el Estado.
Bibliografía
FOUCAULT, MICHEL, Defender la sociedad. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.
FOUCAULT, MICHEL, La verdad y las formas jurídicas. Trad. Enrique Lynch. México, Gedisa, 1990.
HOBBES, THOMAS, Leviatán. Trad. Antonio Escohotado. Buenos Aires, Losada, 2003.
LOCKE, JOHN, Segundo tratado sobre el gobierno civil. Trad. Carlos Mellizo. Buenos Aires, Alianza, 1990.
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Trad. Leticia Halperin Donghi. Buenos Aires, Losada, 2003.
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, El contrato social. Trad. Leticia Halperin Donghi. Buenos Aires, Losada, 2003.
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, Escritos sobre la paz y la guerra. Trad. Margarita Moran. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982.

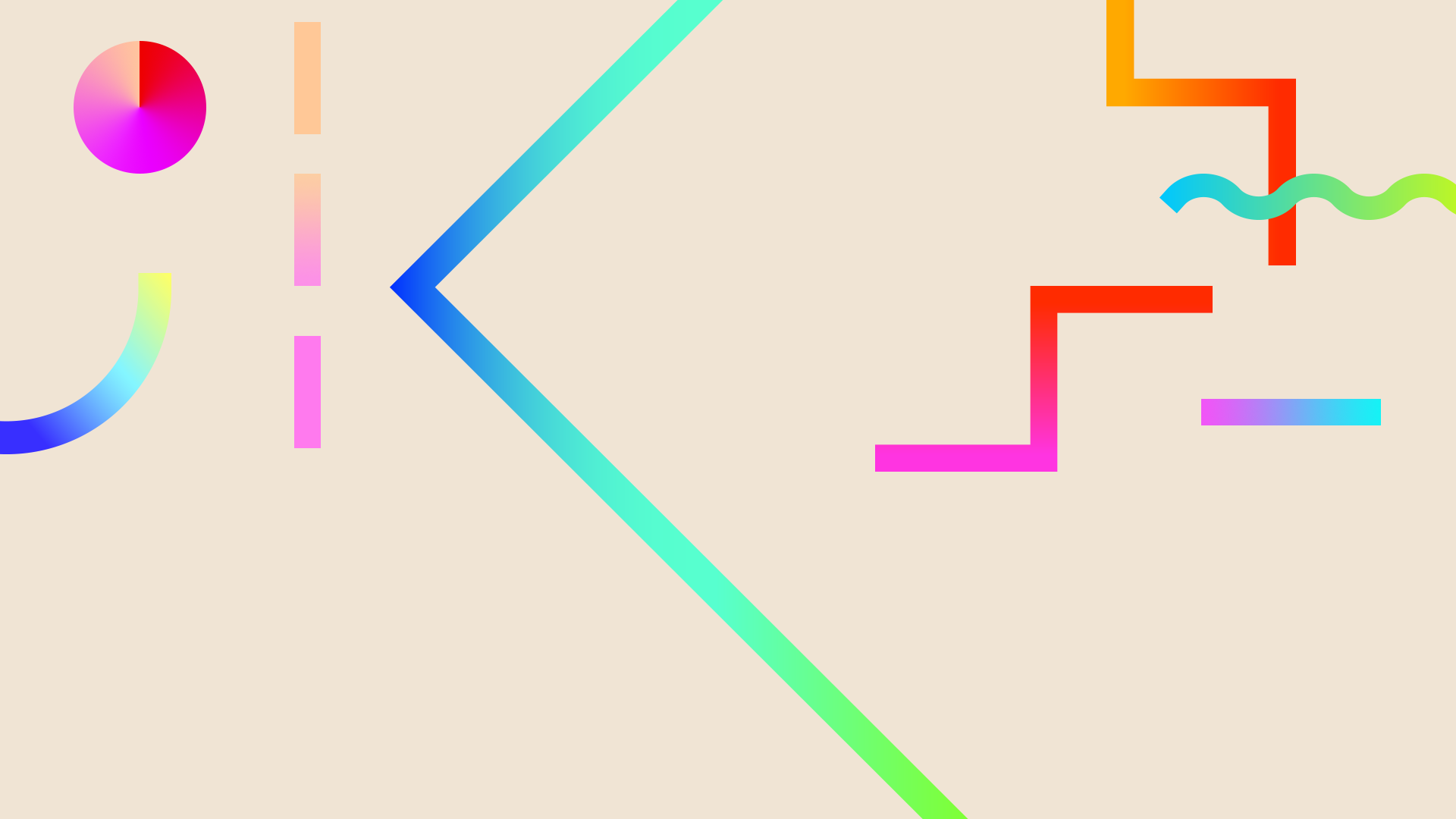



Comentarios