Henry Miller en el tranvía ovárico
- 22 sept 2018
- 8 Min. de lectura
HENRY MILLER EN EL TRANVÍA OVÁRICO
RUBÉN H. RÍOS
El 7 de junio de 1980, en un lugar llamado Pacific Palisades, California, no sólo muere un escritor de 88 años asociado a la revolución sexual y la contracultura de los golden sixties sino uno de los grandes mitos de la literatura moderna del siglo XX. Es cierto que la gloria mundana de Henry Miller se debe más a las dosis de erotismo que esparce en algunas de sus novelas (prohibidas en los Estados Unidos hasta 1964) y menos a las renovaciones formales, más a su biografía y menos a su poética, pero eso no tiene demasiada importancia. Los mitos literarios se construyen con materiales heterogéneos y casi siempre despiden una cortina de humo, sublime o sórdida, sobre lo que realmente cuenta: la obra. En el caso de Miller, quien se ha preocupado por hacer de su vida una leyenda, un objeto ficcional, la imagen que se ha difundido deja fuera demasiados aspectos como para aceptarla sin reservas.
Por debajo de la aureola mítica, cuyo principal eje se conforma de los episodios sexuales de Trópico de Cáncer (1934), Trópico de Capricornio (1939) y La crucifixión rosada –trilogía compuesta por Sexus (1949), Plexus (1953) y Nexus (1960) –, se extiende un caótico sustrato filosófico vitalista, místico y espiritual. No se trata, sin embargo, de un lado oscuro o escamoteado de la obra de Miller. Por el contrario, y en especial en los segmentos críticos dedicados a Nueva York y los Estados Unidos o en los ensayos, de cabo a rabo ella derrama una visión mística y trascendente del mundo, aún en los momentos más obscenos o pornográficos, si los hay.
El universo sexual de Miller, a decir verdad, está más o menos acotado a Trópico de Capricornio y Sexus y se refiere, sobre todo (Trópico de Cáncer sucede en París en los años 30), a la vida del héroe milleriano en Nueva York hacia finales de los años 20. Aparte de estas dos novelas y de una obra póstuma menor, de ambiente parisino, Opus pistorum (1983), en donde las escenas eróticas se suceden unas tras otras, a veces separadas por comentarios y reflexiones al modo de Sade, las restantes están bastante libres de ellas o por completo exentas. Novelas como Primavera negra (1936), Max y los fagocitos blancos (1938), El coloso de Marussi (1941) o Pesadilla de aire acondicionado (1945) carecen de todo contenido erótico. En gran medida, el erotismo se incluye bajo la técnica proustiana de recuperación del pasado que emprende la saga de Miller y en la cual la serie cronológica empieza con Primavera negra (infancia en Brooklyn) y termina con Trópico de cáncer (estancia en París), posterior en la época narrada a los relatos neoyorquinos que componen La crucifixión rosada. El sexo, en esta nueva búsqueda del tiempo perdido, tiene varias funciones: denunciar el puritanismo estadounidense, exaltarlo como factor de vitalidad y también de la decadencia occidental e inscribirlo en la recuperación de la propia biografía. La influencia de Proust es muy evidente: por ejemplo, la enigmática June de Sexus, inspirada en June Mansfield (amante de Miller), duplica la existencia fantasmagórica de la Odette de Por el camino de Swann y la Albertine de La prisionera y La fugitiva.
La crítica de Miller al sistema de vida estadounidense (y, por medio de ésta, a Occidente en su conjunto) se concentra quizá en Trópico de Capricornio y en Pesadilla de aire acondicionado –escrita de regreso a los Estados Unidos luego del período parisino–, y sólo se diferencian en la amplitud de la mirada horrorizada: la primera se limita a Nueva York (con foco en la avenida Broadway), la segunda –una novela de viajes– se prolonga al territorio de los Estados Unidos. En cualquier caso, en los dos libros el sueño americano de prosperidad y progreso se metamorfosea, a través de un infinito espiral de degradaciones y miserias, en una pesadilla demencial y grotesca, en un mundo cosificado y artificial en el que la vida se sofoca y reina de mil formas la muerte y el cinismo.
Se percibe, en estas descripciones y valoraciones del narrador, en las infatigables ironías y burlas, en el estilo fluido y errático, tanto el vitalismo de Spengler como el de Nietzsche o Bergson, pero a la vez un sentimiento propio de rebelión y de furia ante un orden que experimenta malsano para él mismo. Los hombres ya no son del todo humanos sino zombies, autómatas con caspa, muertos-vivos, cadáveres copuladores, animales pervertidos por las máquinas y el dinero, seres que han perdido el sentido trascendente de la vida y, frente a quienes el héroe milleriano oscila entre la compasión budista y el desprecio. De fondo –y aquí asoma la punta del iceberg del misticismo ctónico (del griego khthónios, “perteneciente a la tierra”) de Miller–, el sistema al que se opone destruye la naturaleza y, al mismo tiempo y por eso mismo, destruye la individualidad, los individuos, la posibilidad misma de la individuación. Según esto, el individuo se define porque se diferencia del resto: es diferente.
Si en Trópico de Capricornio este individualismo diferencial (“auténtico”, para decirlo con Heidegger, o “verídico”, con Foucault) ha sido devorado por los mecanismos del principio de realidad del sistema, en Pesadilla de aire acondicionado se corporiza (irónicamente, desde luego) en el vagabundo Olsen, una especie de anacoreta sabio que aparece como una rara luz en ese desierto del mundo que huele a gasolina. Porque, para Miller, así como París o Europa conserva todavía el encanto espontáneo de vivir en los barrios pobres y un resto de humanidad, Nueva York o los Estados Unidos (a honrosa excepción del distrito francés de Nueva Orleans) envenena la vida y la somete a un régimen enloquecido de racionalidad y estandarización, de utilitarismo y conformismo, a la más absoluta vacuidad. En una palabra, empobrece la incalculable potencia de la vida, la pluralidad de las individuaciones, la capacidad de los individuos. Si Miller, según dice, se hubiera adaptado a ese sistema de aplanamiento y de servidumbre generalizado no habría escrito una sola línea, jamás habría logrado ser él mismo y pensar por sí mismo. Este individualismo, aunque no parezca, tiene una raíz místico-filosófica y constituye la base móvil de la obra milleriana.
En el prólogo a Vida sin principio, una selección de tres ensayos de H.D. Thoreau, publicado en 1946, Miller expone en clave anarquista su defensa del individuo con relación a este escritor trascendentalista (hay cierta influencia de Emerson en Miller) que escribió Del deber de la desobediencia civil cuando, en 1846, fue encarcelado al negarse a pagar impuestos en oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en los Estados Unidos. En este breve texto, Thoreau es presentando como lo más difícil de encontrar entre el género humano: un individuo; es decir, lo mejor que una comunidad puede dar y que de proliferar su tipo haría innecesario el Estado. Sólo alguien como él, cree Miller, pudo pensar la noción de “desobediencia civil” y aplicarla en forma individual y solitaria frente a la que consideraba una injusticia, del mismo modo que a riesgo de su vida defendió al abolicionista John Brown, ejecutado en 1859. Thoreau, en definitiva, aparece como ese individuo soberano, libre, dueño de sí mismo, moral pero no moralista, individualista pero no egoísta, que se retira a una cabaña por dos años, cerca del lago Walden, en Massachussetts, para meditar en contacto con la naturaleza y lo esencial de la vida y que, sin embargo, ante las demandas de un gobierno con el que desacuerda, se niega a obedecerlo. Símbolo del individuo genuino que lleva una vida completamente diferente a la de los demás, prohombre “excéntrico” que pone de relieve la futilidad de la vida masificada y la superficialidad de las ciudades, “aristócrata del espíritu”, Thoreau representa en el imaginario milleriano la individualidad por excelencia del experimento vital y libertario que su literatura propicia.
La enemistad acérrima de Miller contra el american way of life, y contra todo lo que se le parezca –industrialismo, consumismo, cultura de masas, etc. – , proviene de ese individualismo radical y para el cual, para decirlo todo, el individuo liberal que requiere el capitalismo como unidad económica aislada y célula de la propiedad privada representa la peor amenaza y una ilusión. En esto sobreabunda el texto sobre Thoreau, como también otros ensayos (El ojo cosmológico, de 1939, o La sabiduría del corazón, de 1941), poniendo a las grandes metrópolis como verdaderas junglas de cemento y locura que limitan, estorban o inhiben los “espíritus libres” –el concepto es nietzscheano– bajo una catarata de periódicos, electrodomésticos, automóviles e imágenes prefabricadas. En última instancia, Miller (el alter ego de sus novelas o en los textos ensayísticos) se autointerpreta como un hombre primitivo, arcaico, salvaje, para quien la civilización occidental que domina el planeta (como en Moloch, una de sus primeras novelas) es tóxica y enferma, un artefacto sombrío y destructivo de las fuerzas elementales de la naturaleza. En el extremo, si no fuera por esta civilización que ha arrasado a sangre y fuego a otras civilizaciones espiritualmente superiores a ella, los hombres serían como dioses, potencias individuales individuadas de acuerdo al flujo de la vida y para los que no estarían vedados la telepatía o el conocimiento intuitivo de las cosas, como en el prajna budista.
En todo este individualismo vitalista, se respira aire nietzscheano, sin duda, pero también un misticismo ctónico, cierto espiritualismo donde se mezcla Krishnamurti y Vivekananda con el budismo zen, Blake con Jakob Böhme; algo como un sentimiento religioso de la vida o de la sacralidad de ésta que no se confunde con ninguna religión o doctrina religiosa definida. Como sea, el vuelo trascendente de Miller siempre empieza por el individuo y según el paradigma espiritual de la interioridad, del sí mismo, hasta rebasarlo hacia el universo o el cosmos del cual es un fragmento fatal y al que debe permanecer unido como a la fuente de energía primigenia. Por esto mismo quizá la saga erótica milleriana está regida por la constelación de lo femenino engendrador, por el misterio del sexo femenino que expresa el poder creador cósmico, a la Gran Madre universal y las oscuras fuerzas ctónicas y, por lo tanto, a la sexualidad. A través de ella el héroe de Miller (o él mismo), “en el tranvía ovárico” (subtítulo o título segundo de Trópico de Capricornio), realiza el viaje iniciático hacia las cavidades ctónicas como un “calvario”, una “crucifixión rosada”, en la que –lo exige toda experiencia mística– debe enfrentar peligros y abismos, monstruos y demonios. Según Miller, en él la sexualidad asume formas obsesivas –manifiesto en Días tranquilos en Clichy (1956) – o compulsivas, contrafóbicas o maníacas, por decirlo así, debido a la frialdad afectiva de su madre. En ese sentido, el erotismo milleriano tiene ingredientes de un vía crucis de reconciliación con el sexo femenino (y la genitalidad femenina) y, en consecuencia, de obtención del cordón de plata que lo libere del infierno y lo una al principio vital.
El problema de la madre en Miller se observa claramente en El tiempo de los asesinos (1952), ensayo sobre Rimbaud (el único poeta al que le dedica un libro) organizado en base a analogías entre su propia biografía y la de aquél. En ese texto, Miller se mira en Rimbaud (“un místico en estado salvaje”, lo define Claudel) como en un espejo deforme y revelador de su propio destino. En cierto modo, él es un Rimbaud más viejo y más lúcido, el individuo diferente que se ha repuesto de la falsa modernidad y de los asesinos de la vida, alguien que ha entrevisto la trascendencia y la sacralidad del mundo y ha contemplado su humillación y se ha rebelado, renunciando a una adaptación total al sistema. En cambio, Rimbaud fracasa al marcharse al África y lo hace, propone el ensayo, porque no consigue desvincularse de su madre, de la “estrella negra” de la mujer-madre (diría el “mater-ialismo” de León Rozitchner) que lo ha arrojado fríamente al mundo. Es esta la maldición de Rimbaud y de Miller (también, dice, de D.H. Lawrence), de la cual él quiere salvarse desligándose de la mala madre propia y reconocer así el verdadero lazo de unión con la humanidad.
Por ello, si se quiere, haciendo rotar el círculo proustiano del tiempo, Trópico de Cáncer o Primavera negra trazan la estela de madurez de la obra milleriana. En ellas, el narrador recuerda su niñez o rememora su vida vagabunda parisina con entera serenidad y alegría, posando sobre las cosas y los seres una mirada compasiva y cálida. No faltan, desde luego, las ironías respecto de la vida civilizada y la crítica de las costumbres, tampoco la picaresca erótica o prostibularia, sin embargo todo transcurre como una suave música. Es que, al fin, Miller ha triunfado sobre sus propios demonios.
Publicado en el suplemento cultural del diario Perfil el 6 de junio de 2010, con el título "Henry Miller, un místico salvaje".

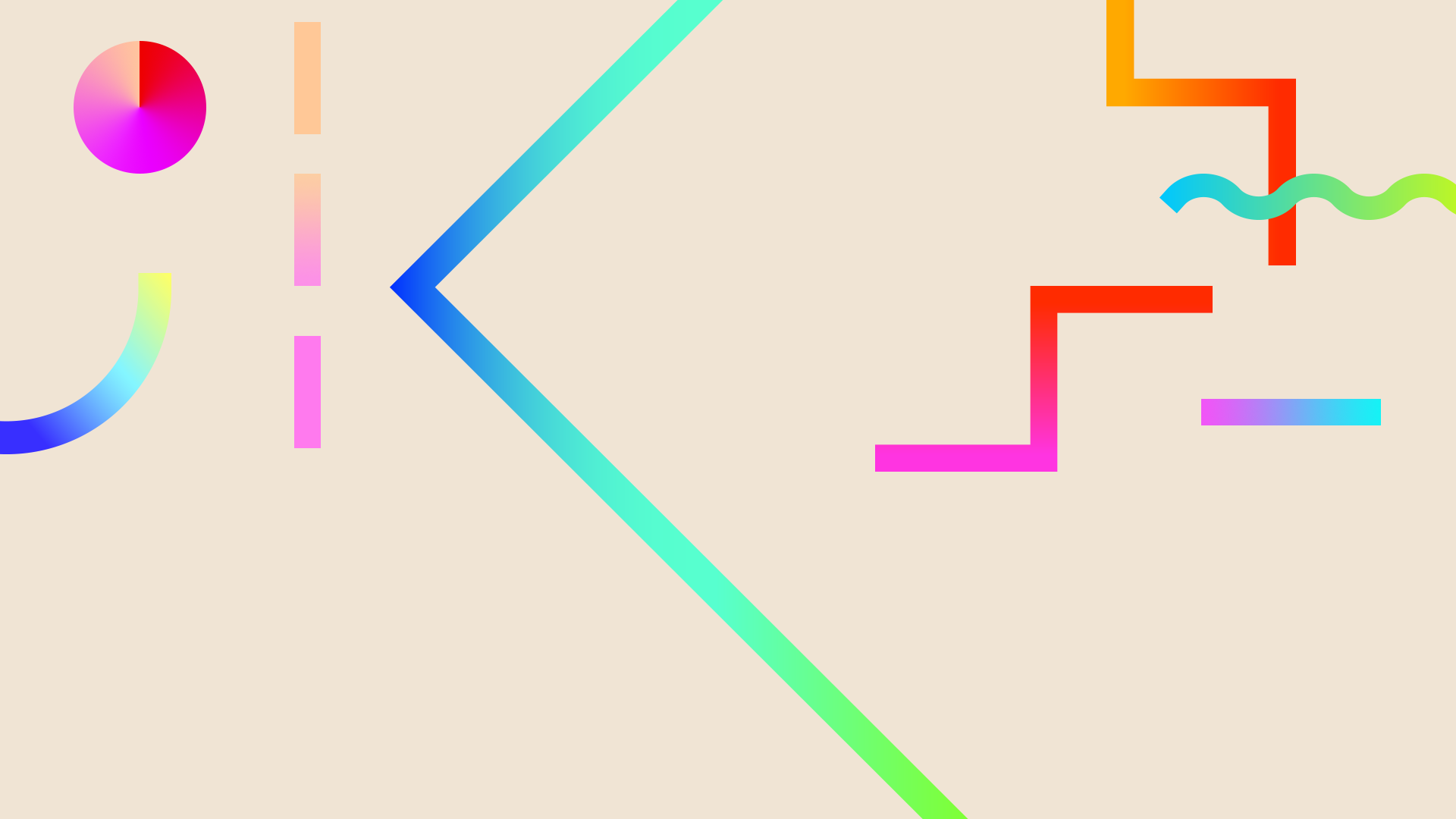



Comentarios