Pensamiento y laberinto
- 15 ago 2017
- 7 Min. de lectura
PENSAMIENTO Y LABERINTO
RUBÉN H. RÍOS
¿Qué es pensar? La pregunta desveló a Heidegger quizá como a pocos. Siguiéndolo de cerca, si no hay – según sus dichos – una filosofía heideggereana, nos perdemos por ciertas sendas, extravíos del pensamiento. ¿Pensar: perderse? Aunque perderse, extraviarse, no significa no encontrar, sino tal vez no buscar. ¿Quizá ir al encuentro de lo que nunca hemos perdido? ¿Pero, después de todo, cómo esto – escándalo del sentido común – ha sido posible, deseable, quizá inevitable? Una larga historia en el medio y, como en el relato de Borges, senderos que se bifurcan infinitamente; o, quizá, no tanto, ni tan fácilmente. Quizá, hasta ahora, hemos pensado siempre lo Mismo.
Hasta ayer (unos años, unas décadas) sabíamos con certeza qué era pensar. O no era un problema, una tarea inaudita. Hoy la filosofía misma, lo que podría llamarse filosofía ( y no otra cosa menos institucional, menos orientada), depende de anudar bien ( o de algún modo) este frágil hilo que nos asegura que sabemos, sin duda, lo que quiere decir “pensar”. Es la condición de posibilidad del pensamiento y también el escollo fundacional; porque habría que resolver primero ese asunto, darse la tarea, el elemento en el cual se piensa. Ante todo, para avanzar, tenemos que responder a la pregunta – pregunta por el “ser” del pensar – qué es “pensar”. De fondo: qué es (si es algo) la “filosofía”. Primer paso de una serie de pasos en efecto dominó, y no menos problemáticos -- eso sí: en tanto nos animemos, exploremos un poco, por “fuera” de la metafísica y de la subjetividad racionalista. De la dialéctica de la identidad, diría Adorno.
Muy cerca, en los lindes, la hora del crepúsculo del sujeto del conocimiento, de la epistemología, quizá ha llegado. Oigamos el responso de Lyotard, de Derrida; o del lado epistemológico, socavando un poco, prestemos atención a la flotación histórica de los paradigmas de Kuhn, esa historia de la ciencia autorreferencial de Lakatos, el sabotaje general de la anarquía epistemológica de Feyerabend. Por todas partes, una ciudadela de principios de incertidumbre, objetos inobservables, virtuales. En síntesis, o casi, el ojo y la instrumentalidad (cualquier instrumentalidad), el espacio ontológico – el “ser” – ya (o casi) indivisible en subjetividad y objetividad.
Anotemos esto: sería aquí sólo posible socorrer al sujeto “moderno” con arreglo a fines útiles; no es demasiado, si se considera pasadas glorias. Hoy lo tritura la performatividad tecnocientífica, el supermercado del entretenimiento, la aceleración de los megabits, los paralogismos, los indecibles, las oligarquías de la democracia, las determinaciones del marketing, las leyes del mercado mundial. Acaso el nihilismo. ¿Y el “conocimiento”? Nada más, si aceptamos esta hipótesis, que un residuo de la época mecánica, industrial, que Marx pensó tan a fondo. Ahora quizá lucharíamos (hasta la lucha de clases, si sobrevive en alguna forma clandestina) por el saber, la información; y por la interpretación, los usos, el sentido, del saber. Poder y saber, si se quiere, conjunción estelar de los nuevos tiempos; las administraciones metropolitanas, tutelares de nuestras sociedades, no lo ignoran.
Mientras tanto, habríamos dedicado demasiado tiempo al diseño de egologías, psicologías (eso a Freud le fastidiaba), subjetividades gnoseológicas. Operaciones estas propias del Iluminismo, la luz de la Razón obsesionada por la res extensa. Recordemos a Adorno y Horkheimer casi lamentándose, en la paradoja de la dialéctica de la Ilustración, por el viejo mundo mágico, animista, precartesiano, premoderno, arrasado. La modernidad, sin entrar en detalles, habría adorado también su mito: el conocimiento infinito. O tal vez, tan solo, el progreso (esa idea burguesa que Benjamin recusó). Se trata, siempre, del “humanismo”. Y después, del principio de Objetividad, la materia (dialectizada o no) reflejante de la conciencia o la biología, los biologismos. Es decir, la partición metafísica del mundo como naturaleza y representación; partición – y las que de ella se derivan, se prolongan, se propagan – que hoy se hallaría en fase de disolución. ¿Es posible?
Estrategia esa que llamaremos – a falta de otra palabra o noción más sólida – posmetafísica o, en el peor de los casos, posmoderna, esa “modernidad líquida” – por ejemplo – de Bauman. El sujeto, ahí, queda librado a su propia suerte o al psicoanálisis; porque ya no estamos, a partir de Freud, ante la misma conciencia. Lo inconsciente, con Lacan, se hace estructuralista, lenguaje, pero todavía guarda ese carácter de caja negra, de ombligo nauseabundo del espíritu. A la vez, echemos un vistazo al calendario foucaultiano: la revolución sexual propiciada por la izquierda freudiana pasó, y nos ha dejado fríos o pasmados. Resta lo que Wilhem Reich no previó: el erotismo kitsch de la red virtual, de la TV porno, la fetichización del objeto sexual. Apurando, parece que ya ha transcurrido todo el mundo “moderno”: la gran época del sujeto ilustrado, la sexualidad, la vanguardia artística, la utopía revolucionaria, el industrialismo, el fin de la historia. Aunque esto (reparar en eso) en cuanto caída, fin o realización de la metafísica.
Para entendernos: la palabra “metafísica” define, delimita, una larga historia. Pero hay varias versiones de esa historia, varios relatos, varias interpretaciones y lecturas, varios finales o la imposibilidad de un final. Como afirma Badiou: no hay acuerdo en ello. Con Marx o Nietzsche comenzaría la crítica a la metafísica tradicional, pero a Nietzsche – pura dinamita, decía de sí mismo – no habría que nombrarlo, o nombrarlo poco, rozarlo apenas; y desconfiar de él como de un animal fabuloso, galáctico. Con él, con “el loco de Turín” (como dice José Pablo Feinmann), con el filósofo tergiversado por el nacionalsocialismo y el posmodernismo, comenzaría la interminable discusión, el dis-cursus filosófico que no cierra por ningún lado. Corte o, en el peor o en el mejor de los casos, cimbronazo que modificará – se acuerde poco o mucho o nada – la noción misma de trascendencia; casi todo, para decirlo rápido.
Nietzsche quiere el fin del cristianismo, de las esencias, de las verdades eternas (o simplemente de cualquier “verdad” suprasensible, suprahistórica), de las cosas-en-sí, de los trasmundos. Quiere una catástrofe del mundo. Quiere un pensamiento con cuerpo. O mejor: cuerpos que piensen. De Heidegger (que coloca a Nietzsche en el último, suntuoso, eslabón de la metafísica y a él sospechosamente en el primero de la posmetafísica) a Sloterdijk o Agamben – y en el medio Sartre y Camus, la escuela de Frankfurt, la hermenéutica, la razón comunicativa de Habermas, los “posmos”, los supermodernos, los neoliberales, Deleuze, el biopoder foucaultiano – va esa línea, zigzagueante, errática. Incluso, ya no hay diferencia entre la modernidad y la posmodernidad; se ha resuelto ese debate en una modernidad posmoderna.
¿Línea? Madeja, más bien. O mejor: embrollo. Tabla rasa de la heterogeneidad. La progresión clásica, de manual, esa escolaridad de metafísica-teoría del conocimiento-epistemología, la oposición racionalismo-irracionalismo, todo eso, ha sido duramente jaqueado. Ahora filosofar, o lo que adviene a ello, es postular la filosofía, o poco menos. Luego, pasaremos a la acción, si esto ya no es acción. En realidad, asistimos a una radical autogenia del pensamiento. A una situación sinérgica de superposiciones, nexos, absorciones, rechazos, reformulaciones y sublimes traiciones. Curiosa danza ontológica o no-ontológica, de categorías y de categorías de categorías y de su denegación, de su negación, comprometiendo al filo del acto fallido cualquier descripción, presentación de sí misma; de cualquier tradición. Ejercer la lectura intrafilosófica, extrafilosófica, como una rata de biblioteca malévola, señalizarla, moverse siempre por los bordes, escapando del centro del laberinto, cumple con la primera regla.
La filosofía – aquello que todavía hoy llamamos y quizá seguiremos llamando “filosofía” por fuerza de costumbre – se ha fractalizado, fragmentado sin centro alguno. Insularidad inhibida de formar sistema, salvo que supongamos contra nuestra lógica imperante un sistema – del todo absurdo – asistemático, elidido; una estructura abierta, por caso, y hecha como al revés, de puras exterioridades. En ese sistema negativo jamás ubicaremos claramente los principios articuladores. Sobran o faltan. Tampoco encontraríamos, en común, el horizonte, desde donde estos discursos dicen, piensan. El supuesto horizonte – aquí sólo esbozado, también, parcialmente –, el horizonte del fin de la metafísica (o del despliegue del nihilismo, en todo caso), se borra al constituirse, borrando la certeza del horizonte. Maravilloso estadio.
Para “pensar” – si nos atrevemos en este estado de cosas – nos quedaría (para decirlo con cierto léxico) aferrarnos a la inmanencia. O ni siquiera eso si – guerrilleros sin fe, cuerpos desamorados, en la noche más profunda y estrellada – aceptamos, al menos provisoriamente, la devastación de la “muerte de Dios”. Lo que torna interesante la inmanencia es que la filosofía (como a la estética) siempre la ha subsumido.Karl Jaspers (en el Nietzsche, de 1935) sugiere que la filosofía – pensar –, como tal, tiene un único interés: la trascendencia. ¿Insoportable la inmanencia en crudo, la Talidad del budismo zen? ¿O impensable sin su par, la trascendencia? Para Deleuze, el último Deleuze, muerto en un siglo que no fue deleuziano (¿lo será?), se trata de la trascendencia de la inmanencia y no a la inversa, como slogan del pensamiento que no se acomoda a nuestra época técnica, planetaria, capitalista, racionalista. Sin embargo está todavía por pensarse ese destino: la trascendencia de nuestro mundo. Si la hay. Mientras tanto es sugerente que al proceso de la aldea global bio-tecno-administrativa lo acompaña la dispersión de la filosofía; es decir, el agón, el conflicto, quizá como nunca antes.
Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué es pensar? ¿ Re-flexionar, comunicar, diferir, crear conceptos, interpretar, producir sentido, deconstruir, describir, criticar? ¿Ir, y dejarse ir, hacia lo Otro, la impropiedad, la alteridad, la exterioridad, el Afuera? ¿Hacia las marcas maternas, sensibles, arcaicas, afectivas, reprimidas por el patriarcalismo cristiano y la metafísica a las que se refiere León Rozitchner en La Cosa y la Cruz (1997)? ¿O, más bien, hacia el “objeto” enmudecido por el concepto, como afirma Adorno en Dialéctica negativa (1966)? ¿O pensar es ejercer la impertinencia, problematizar, proponer o desanudar nudos gordianos, atacar los sistemas? ¿O es preferible abandonar la filosofía, habitar en los bordes, en los recovecos, en la sombra de su grandeza de Museo? ¿O pensar es pensar lo impensado, lo impensable? ¿O acaso el único que piensa es el poeta, el cuerpo de poeta? ¿De cuál poeta? Es cierto, sólo son preguntas. Quizá – principio de la mortalidad o del devenir – mueren, al fin, tanto las respuestas como las preguntas. ¿Quizá, por eso, pensar (y estaríamos tanto salvados como perdidos) es más bien ir al encuentro de lo desconocido?
Bibliografía
Adorno, T.W., Dialéctica negativa. Taurus, Madrid 1975.
Kuhn, T., La estructura de las revoluciones científicas. FCE, México 1971.
Lakatos, I., La metodología de los programas de investigación científica. Alianza, Madrid 1983.
Feyerabend, P., La ciencia en una sociedad libre. Siglo XXI, México 1988.
Adorno, T.W. y Horkheimer, M., Dialéctica del iluminismo. Sudamericana, Buenos Aires 1988.
Bauman, Z., Modernidad líquida. FCE, Buenos Aires 1999.
Lacan, J., “El seminario sobre La carta robada”, en Escritos I. Siglo XXI, Buenos Aires 1988.
Reich, W., Psicología de masas del fascismo. Editora Latina, Buenos Aires 1972.
Badiou, A., El ser y el acontecimiento. Manantial, Buenos Aires 1999.
Heidegger, M., Nietzsche, 2 tomos. Destino, Barcelona 2000.
Cf. Baudrillard, J., El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal. Amorrortu, Buenos Aires 2008.
Jaspers, K., Nietzsche. Sudamericana, Buenos Aires 1963.
Deleuze, G. y Guattari, F., ¿Qué es la filosofía? Anagrama, Barcelona 1993.
Rozitchner, L., La Cosa y la Cruz. Losada, Buenos Aires 1997.
Publicado originalmente en revista Coartadas, n° 9, Año IX, junio de 2014. Recopilado en mi libro La sonrisa de Frankenstein (2016).

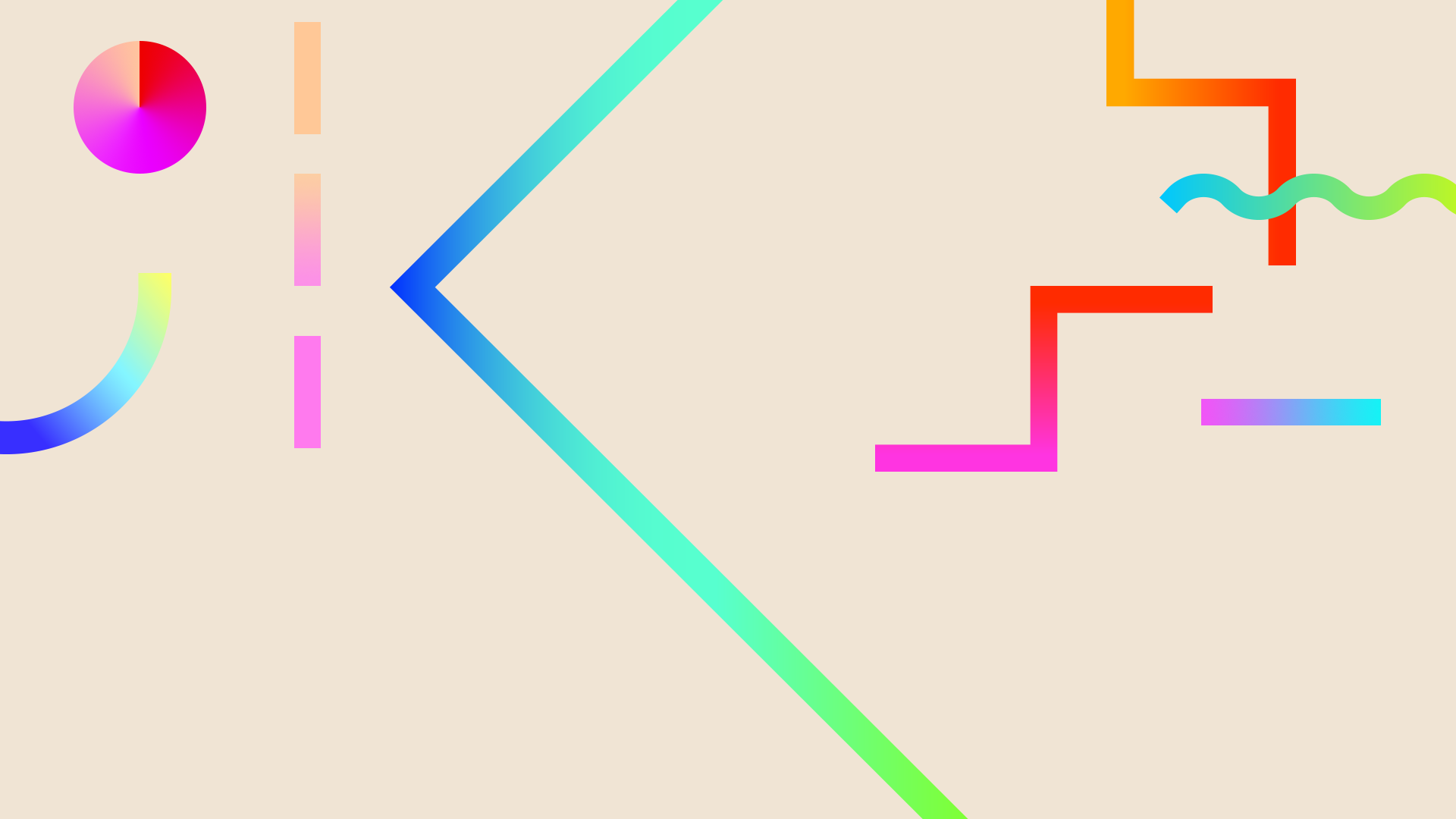



Comentarios